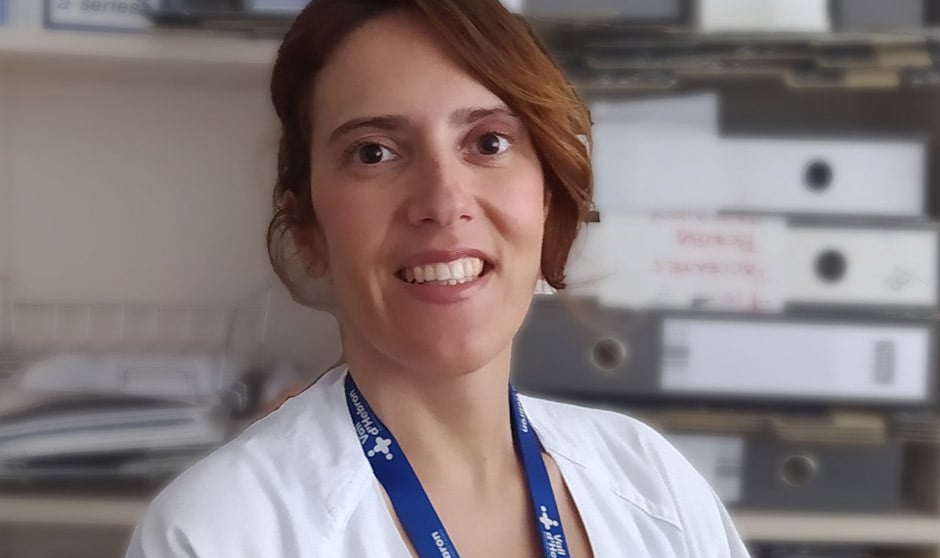Fiorella Palmas Candía, miembro del comité gestor del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
El
magnesio se ha convertido en uno de los suplementos más populares, asociado a
promesas de energía, descanso reparador y mejora del rendimiento físico. Sin embargo, detrás de este auge se esconden numerosos
errores de consumo y una peligrosa banalización de su uso. Para separar la evidencia del mito,
Redacción Médica conversa con
Fiorella Palmas Candía, médica y miembro del comité gestor del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), quien ofrece una
radiografía clara sobre el papel del magnesio en el metabolismo, los casos clínicos en los que su suplementación está justificada y las claves para que los
profesionales sanitarios puedan identificar y tratar las deficiencias sin incurrir en riesgos.
Desde el punto de vista endocrinológico, ¿cuáles son los mecanismos moleculares y hormonales a través de los cuales el magnesio influye en el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina?
El
magnesio es un mineral esencial para el correcto funcionamiento del organismo, especialmente en lo que se refiere al metabolismo energético y al control de la glucosa en sangre. Participa en más de 300 reacciones bioquímicas.
Por un lado, su relación con el metabolismo de la glucosa, es que el magnesio es necesario para que la insulina funcione correctamente. El magnesio permite optimizar el funcionamiento del receptor de insulina en la superficie de las células, activando los mecanismos internos que permiten que la glucosa entre en el interior celular. Esto significa que en caso de estar bajos los niveles de magnesio, aunque el cuerpo produzca insulina, su efecto puede ser menor.
Además, el magnesio influye directamente en la forma en que las células convierten la glucosa en energía. Lo hace activando enzimas clave que intervienen en ese proceso, como la hexoquinasa, que es responsable de los primeros pasos de utilización de la glucosa. También ayuda a mantener estable la producción de energía dentro de las mitocondrias, las “centrales energéticas” de las células.
Por otro lado, en el páncreas el magnesio es necesario para que las células beta puedan liberar la insulina de forma adecuada, especialmente después de las comidas. Algunos estudios también sugieren que el magnesio ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, dos factores que suelen empeorar la sensibilidad a la insulina en enfermedades como la
diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico.
En resumen, el magnesio actúa en distintos niveles:
-
Mejora la capacidad de la insulina para hacer su trabajo.
-
Facilita la entrada y el uso de la glucosa por las células.
-
Favorece la liberación adecuada de insulina por parte del páncreas.
-
Contribuye a reducir procesos que dificultan el control de la glucosa, como la inflamación o el estrés celular.
Según la literatura científica más reciente, ¿qué patologías endocrinas o metabólicas cuentan con evidencia sólida que respalde la suplementación con magnesio como parte del tratamiento o prevención?
La suplementación con magnesio está respaldada por evidencia sólida principalmente en aquellos casos en los que se confirma una deficiencia o existen factores de riesgo claros que la favorecen. Esto incluye pacientes con enfermedades que cursan con malabsorción intestinal, alcoholismo crónico, diabetes tipo 2 mal controlada, o el uso prolongado de ciertos fármacos como los diuréticos o los inhibidores de la bomba de protones (IBP), que aumentan la pérdida de magnesio por vía renal o reducen su absorción intestinal.
En el caso de la diabetes tipo 2, diversos estudios han observado que una baja concentración de magnesio en sangre se asocia con una mayor resistencia a la insulina, peor control glucémico y mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. No existe evidencia sólida que respalde la suplementación con magnesio en caso de niveles normales de magnesio, aunque en casos aislados puede estar indicado por patologías específicas bajo indicación médica.
¿Cuáles son los riesgos clínicos más relevantes asociados a una ingesta excesiva de magnesio, especialmente en pacientes con insuficiencia renal u otras alteraciones endocrinometabólicas?
En personas sanas, el organismo tiene mecanismos eficaces para eliminar el exceso de magnesio a través de los riñones en el caso del consumo de magnesio a través de los alimentos. Por lo que rara vez provoca efectos adversos debidos a su acumulación. Sin embargo, una de las vías principales de regulación de este ion cuando está elevado es a través de los riñones. Cuando se consumen suplementos en exceso o sin necesidad clínica, sí pueden aparecer efectos adversos, especialmente en pacientes con afectación renal. En estos casos, incluso dosis consideradas normales para la población general pueden acumularse y causar toxicidad por hipermagnesemia.
Los síntomas iniciales suelen ser leves, como náuseas, vómitos, somnolencia o debilidad muscular. Especialmente cuando se usa suplementación externa sin conocer la salud renal.
Sin embargo, si los niveles siguen aumentando, pueden aparecer efectos más graves como:
-
Descenso importante de la tensión arterial (hipotensión)
-
Ritmos cardíacos anormales (bradiarritmias)
-
Atonía e incluso parálisis muscular, provocando debilidad severa y dificultad para respirar.
-
En los casos más extremos, paro cardíaco
Además, hay que tener en cuenta que algunas sales de magnesio tienen efecto laxante, como el óxido o el citrato, y su uso indiscriminado puede provocar diarreas crónicas, con el consiguiente riesgo de deshidratación y pérdida de electrolitos.
Por otro lado, en pacientes con enfermedades endocrinometabólicas, como la diabetes mal controlada o el hipotiroidismo, la función renal puede estar comprometida o ser más vulnerable.
Por todo ello, la suplementación con magnesio debe valorarse de forma individualizada, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o en tratamiento con múltiples fármacos, y siempre evitando superar las dosis recomendadas sin supervisión médica.
¿Qué rango de ingesta diaria considera seguro y eficaz para un adulto sano, y cómo varía en función de factores como edad, sexo, embarazo, lactancia o presencia de enfermedades endocrinas?
La cantidad diaria recomendada de magnesio depende del sexo, la edad y algunas condiciones fisiológicas. Para adultos sanos, las guías internacionales (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) establecen los siguientes valores orientativos:
-
Hombres adultos (19 años o más): 400–420 mg/día
-
Mujeres adultas: 310–320 mg/día
-
Durante el embarazo: 350–360 mg/día
-
Durante la lactancia: 310–320 mg/día
Estos valores incluyen el magnesio aportado por los alimentos y por suplementos (si se usan). En general, una alimentación variada y equilibrada (con presencia de frutos secos, legumbres, cereales integrales, vegetales de hoja verde o mariscos) suele aportar suficiente magnesio para cubrir los requerimientos diarios en la mayoría de personas sanas. En caso de patologías específicas se debe ajustar la suplementación en base a niveles séricos.
¿Qué prácticas erróneas en la suplementación o consumo dietético de magnesio observa con más frecuencia en consulta, y cómo deberían corregirse para evitar toxicidad o ineficacia terapéutica?
Una de las prácticas más comunes y preocupantes es el uso de suplementos de magnesio sin una indicación médica clara ni confirmación de niveles bajos. Muchos pacientes comienzan a tomarlo por iniciativa propia, influenciados por consejos en redes sociales, foros o publicidad, con la idea de que mejora el sueño, reduce el estrés o alivia calambres, aunque en la mayoría de estos casos no hay evidencia sólida que respalde su eficacia en personas con niveles normales. Me ocurre con preocupante frecuencia (franco empeoramiento reciente) entrar en farmacias y encontrar personas pidiendo directamente magnesio por cansancio, sin realizar ninguna evaluación clínica o sérica. O simplemente conversaciones en la calle de personal no sanitario recomendando suplementos de magnesio para “sentirse mejor” o tener mayor rendimiento físico.
También es frecuente que los pacientes no informen a su médico de que están tomando magnesio, lo que puede ser relevante en contextos como:
-
Uso de fármacos que interactúan con el magnesio (por ejemplo, antibióticos como las tetraciclinas o quinolonas, bifosfonatos, diuréticos o IBPs).
-
Situaciones en las que existe riesgo de insuficiencia renal leve o no diagnosticada, que puede favorecer la acumulación del mineral.
Para evitar estos errores, es fundamental reforzar estos mensajes en consulta:
-
No se debe suplementar magnesio sin una causa justificada, como hipomagnesemia confirmada o riesgo clínico claro (diuréticos, pérdidas digestivas, alcoholismo, etc.).
-
Priorizar siempre fuentes alimentarias de magnesio, que son seguras y suficientes para la mayoría de la población.
-
Realizar una valoración médica y analítica previa, especialmente en pacientes mayores, polimedicados o con antecedentes renales.
En resumen, se trata de individualizar las decisiones y evitar caer en una suplementación innecesaria o mal gestionada, que puede resultar ineficaz en el mejor de los casos o perjudicial en el peor.
¿Qué recomendaciones básicas daría a médicos de Atención Primaria o de otras especialidades para identificar deficiencias de magnesio y decidir cuándo es pertinente sugerir una suplementación?
Aunque el déficit de magnesio severo es poco frecuente en la población general la clínica suele ser bastante clara y sugestiva de alteraciones por déficit de magnesio o calcio. El verdadero reto en la práctica clínica comunitaria está en la hipomagnesemia leve o subclínica. Para los médicos de Atención Primaria, es clave conocer cuándo sospechar una deficiencia y cómo abordarla de forma segura.
¿Cuándo sospechar un déficit de magnesio?
Es recomendable valorar el estado del magnesio en pacientes que presenten:
-
Fatiga, calambres, espasmos musculares o debilidad generalizada, sin causa clara.
-
Arritmias, especialmente si hay otros factores de riesgo.
-
Síntomas neurológicos inespecíficos como ansiedad, temblores, irritabilidad o insomnio.
-
Uso crónico de fármacos que favorecen la pérdida de magnesio: Diuréticos tiazídicos o de asa, inhibidores de la bomba de protones (omeprazol y similares), algunos antibióticos o antineoplásicos.
-
Alcoholismo crónico o enfermedades crónicas que puedan asociar malos hábitos alimentarios.
-
Sospecha de alteraciones nutricionales o cirugías gastrointestinales que puedan asociar síndromes de malabsorción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal o tras cirugía bariátrica.
-
Diabetes tipo 2 mal controlada con glucosuria persistente. Puntualizar en este caso debe quedar claro que la hipomagnesemia ocurre en contexto de secreción elevada de glucosa en orina que arrastra varios iones. No confundir con el efecto controlado de glucosuria provocado por los fármacos glucosúricos.
¿Cómo identificar la falta de magnesio y cuándo usar suplementos?
El análisis más habitual es la magnesemia sérica. Aunque debemos tener en cuenta que esta no representa en su totalidad el magnesio corporal total, ya que el resto se encuentra en huesos y tejidos blandos. Por eso, ante un valor dentro del rango de referencia, en presencia de síntomas y factores de riesgo, puede requerir una “prueba clínica” con suplementación suave.
En todos los casos, es recomendable valorar la función renal antes de iniciar el tratamiento, especialmente en personas mayores o con enfermedad crónica.
¿Qué pautas prácticas considera esenciales para que un médico no especialista pueda indicar una suplementación con magnesio de forma segura, evitando sobredosificaciones o interacciones con otros tratamientos?
Para prescribir magnesio de forma segura, lo esencial es confirmar una causa clínica justificada (como se detalla en una pregunta anterior) o niveles séricos reducidos, y verificar la función renal antes de iniciar la suplementación, ya que el riesgo de acumulación aumenta en pacientes con insuficiencia renal.
Ante un hipomagenesemia leve o sospecha/prueba clínica, se debe repasar como primer escalón los hábitos alimenticios y recomendar
dietas equilibradas como la dieta mediterránea o alimentos ricos en magnesio (como se indica en una respuesta previa). En caso de iniciar suplementación artificial, no superar los 250 mg/días procedentes de suplementos, salvo indicación médica y con seguimiento. En cuanto a la formulación, es preferible optar por sales con buena tolerancia digestiva y mejor absorción, como el citrato o el glicinato, evitando aquellas con efecto laxante marcado.
También es importante revisar interacciones medicamentosas (especialmente con antibióticos, bifosfonatos y levotiroxina) y escalonar la toma cuando sea necesario.
En resumen, una indicación adecuada, una revisión básica de función renal y un conocimiento de las interacciones más frecuentes permiten al médico no especialista utilizar este suplemento de forma segura y eficaz.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.