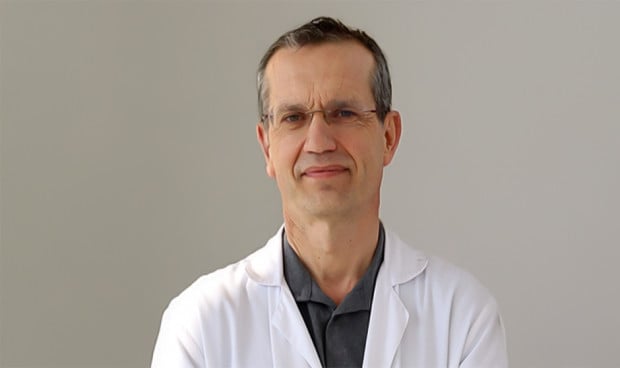Fernando Burdio, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital del Mar de Barcelona
Fernando Burdio, jefe de Servicio de Cirugía del Hospital del Mar, explica cómo la
electroporación se ha convertido en una herramienta complementaria para el tratamiento de tumores hepáticos y pancreáticos en pacientes frágiles o inoperables. Esta técnica, que destruye las células tumorales sin dañar el tejido sano circundante, combina la
precisión quirúrgica con la colaboración entre radiólogos y cirujanos, y abre nuevas vías de sinergia con la quimioterapia y la inmunoterapia.
¿Cómo describiría el salto cualitativo que supone la incorporación de la electroporación en el tratamiento de tumores hepáticos y pancreáticos, teniendo en cuenta que el Hospital del Mar es el único centro en Cataluña que la ofrece actualmente?
Esto es un complemento, no un cambio absoluto, sino que de alguna manera complementa el tratamiento con otras técnicas. Hay pacientes que son irresecables por diversas razones, y otros a los que el tratamiento que les correspondería no se puede aplicar. Por ejemplo, hoy mismo hemos visto a una paciente de edad avanzada, frágil, con un tumor único en el hígado, no muy grande, de dos o tres centímetros. El tratamiento convencional sería una cirugía muy extensa. Esta cirugía la sabemos hacer, la hacemos perfectamente aquí en el Hospital del Mar, pero la paciente es demasiado frágil para soportarla. Este contexto es relativamente frecuente, sobre todo por el envejecimiento de la población.
Entonces, ¿qué alternativas a la cirugía hay en este caso? Pues están las técnicas ablativas. Las técnicas ablativas convencionales, aquí en Cataluña, están disponibles en muchos centros: la radiofrecuencia y las microondas. Estas técnicas tienen el inconveniente de que son poco discriminativas: destruyen el tumor, pero también el tejido sano que lo rodea. Alrededor del tumor a menudo hay estructuras vitales que deben conservarse, como la vía biliar o venas importantes del hígado. Era el caso de esta paciente. La electroporación, que hemos indicado en este caso, permite la destrucción del tumor en una paciente muy frágil y preservando las estructuras circundantes.
Esto no es posible con otras técnicas. En otros casos, la situación es diferente: a veces un paciente tiene dos o tres lesiones en el hígado, dos o tres tumores. Algunos los extirpamos en quirófano, los cirujanos, y otros se tratan con técnicas ablativas. No tiene sentido tratar a un paciente con muchos tumores si no se pueden eliminar todos. Contar con esta técnica como recurso hace posible el tratamiento de pacientes tan complejos, en los que algunas lesiones están en localizaciones que impiden la resección o el uso de otras técnicas. Ahí se enmarca esta técnica ablativa. Además, es diferente a las demás: no destruye de forma indiscriminada, sino que produce la muerte celular de manera más sutil, no por elevación de temperatura —como la radiofrecuencia o las microondas—, sino mediante microporos de tamaño nanométrico en la membrana de las células tumorales, que van muriendo progresivamente, de forma parecida a la quimioterapia, con la que, por cierto, existen sinergias.
La noticia explica que esta técnica permite eliminar el tumor sin dañar el tejido sano circundante. ¿Qué mecanismos fisiológicos lo hacen posible y cómo se controla, en la práctica, que el campo eléctrico actúe de forma selectiva sobre las células tumorales?
Muy buena pregunta. Claro, requiere una localización precisa de los electrodos. Aquí hay radiólogos expertos que han visto muchos casos con esta y otras técnicas ablativas. Tenemos un equipo con gran experiencia, y además hemos hecho mucha investigación en animales. Esto es importantísimo, porque la experiencia previa en un entorno más controlado y sistemático, como el experimental, nos ha permitido adquirir un conocimiento que hemos trasladado a la práctica clínica. Básicamente, se trata de colocar los electrodos con precisión y conocer muy bien los límites de la técnica.
No es fácil. Es una técnica que está a caballo entre varias especialidades, algo que ocasionalmente ocurre en Medicina. Puede aplicarla el cirujano o el radiólogo, pero requiere un trabajo sinérgico entre varios especialistas. Esta situación no se da con frecuencia en la Medicina pública o privada, porque cada profesional suele estar demasiado ocupado como para trabajar de forma conjunta. Nosotros abordamos siempre estos casos conjuntamente, cirujanos y radiólogos, con una relación previa no solo en la práctica clínica, sino también en la experimental. Somos un grupo consolidado de investigación, reconocido por la Generalitat, y contamos con un bagaje que permite ese conocimiento acumulado y el trabajo coordinado. Eso posibilita colocar los electrodos de forma adecuada, conocer lo que la técnica puede y no puede hacer. Son pequeños detalles que marcan la diferencia en los resultados y que hacen de esta técnica —que no es sencilla de practicar— una herramienta con un enorme potencial para tratar pacientes que, de otro modo, no podrían ser tratados.
Se señala que la electroporación permite tratar lesiones situadas muy cerca de grandes vasos u órganos, inoperables por otros métodos. ¿Podría contarnos algún caso representativo que ilustre cómo esta técnica ha cambiado el pronóstico o la estrategia quirúrgica en ese tipo de pacientes?
Sí, mire, el último caso, por ejemplo, nos lo enviaron desde Lisboa. Nos remiten pacientes de otros lugares porque ya tenemos una trayectoria consolidada en este ámbito. Era un paciente que se había sometido a cirugía y se le había extirpado un tumor, pero había aparecido otro —una metástasis del anterior— en el hígado remanente, localizado junto a la arteria hepática. Ese tumor no podía tratarse de otra forma: la cirugía no podía extirparlo y las técnicas ablativas convencionales, como la radiofrecuencia o las microondas, no habrían preservado la arteria. La electroporación sí permitió hacerlo. Hubo un espasmo arterial temporal, sin más repercusión, y se logró completar la ablación totalmente. Algo imposible con otras técnicas. Por eso nos remitieron el caso desde otro país.
El Hospital del Mar ha tratado ya una quincena de casos desde 2020. ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos hasta ahora en términos de eficacia, recurrencia tumoral y seguridad del procedimiento?
Hemos tratado más casos en otros contextos, pero los que tenemos recogidos y con seguimiento sistemático son esos quince pacientes, y en la mayoría de ellos el control de la enfermedad supera el 80 por ciento.
Se trata de un grupo muy seleccionado de pacientes para los cuales no hay otra opción. Lógicamente, se priorizan las técnicas convencionales: a la mayoría se les ofrece cirugía, que conocemos muy bien tanto en el hígado como en el páncreas. En otros casos, se aplican técnicas más sencillas, como la radiofrecuencia o las microondas.
Pero en un grupo muy concreto, de difícil tratamiento, ofrecemos estas técnicas, a veces combinadas con otras. Hay pacientes que pasan por quirófano, se extirpan los tumores principales y otros se tratan con técnicas ablativas convencionales, pero queda algún tumor cuya localización hace inviable otro tipo de abordaje, y entonces aplicamos la electroporación. Esto puede ser crucial para el paciente, porque de no hacerlo no podría ser tratado. Así, esta técnica se incorpora en algunos casos como tratamiento exclusivo y en otros como complemento de técnicas ya conocidas y aplicadas en otros hospitales de Cataluña y del resto del país.
La implantación de esta técnica requiere una alta coordinación y conocimientos previos entre cirujanos, radiólogos, anestesiólogos y oncólogos. ¿Cómo se estructura el trabajo del equipo multidisciplinar durante la planificación y ejecución del tratamiento por electroporación?
Estos pacientes se presentan en un comité multidisciplinar, como en cualquier otro centro de Medicina moderna. En los comités oncológicos participan oncólogos, radiólogos, cirujanos y otros especialistas —como radioterapeutas—, y se decide cuál es el mejor tratamiento. A partir de ahí, si la técnica de electroporación está indicada, radiólogos y cirujanos intervienen conjuntamente, tanto si el procedimiento se realiza en la sala de Radiología como en el quirófano. Ambos equipos trabajamos siempre de forma coordinada, porque, como le decía, tenemos una amplia experiencia previa tanto en el ámbito clínico como en el experimental.
Además de los beneficios clínicos, ¿qué implicaciones cree que tiene la electroporación para el futuro de la cirugía hepato-bilio-pancreática?
Tiene repercusiones potenciales muy interesantes, básicamente porque hay sinergias con otras técnicas que también ayudan a la curación del paciente, como la quimioterapia. Se sabe que, en pacientes sometidos a electroporación, las posibilidades de que la quimioterapia llegue a las células tumorales son mayores. Además, tiene efectos inmunomoduladores: mejora el sistema inmunitario y las defensas del propio organismo. Esto puede tener un impacto muy positivo, no solo sobre el tumor tratado, sino también sobre posibles metástasis. El tipo de destrucción celular que produce la electroporación facilita que el sistema inmune reconozca mejor las células enfermas y luche contra ellas. En esa línea, puede tener un efecto beneficioso que ya se está observando.
¿Podría llegar a consolidarse como una alternativa de primera línea en determinados perfiles de pacientes o sigue siendo una técnica reservada a casos muy seleccionados?
Sí. Se emplean varias agujas, y no todos los radiólogos están dispuestos a hacerlo porque no es una técnica sencilla: requiere una planificación minuciosa y una excelente coordinación con Cirugía, ya que algunos procedimientos se realizan en quirófano. Además, requiere un conocimiento previo que a veces se subestima, pero es fundamental. En las demás técnicas ablativas se asume que, si se coloca un electrodo, se eleva la temperatura, el tumor se quema y se destruye. Pero aquí no es así: se altera el microambiente tumoral, provocando una muerte celular más sutil. Las pruebas de imagen no muestran una necrosis inmediata; esta se observa días después. No todo el mundo comprende esto ni tiene la paciencia necesaria para incorporarlo a la práctica clínica. Por tanto, es una técnica costosa, no barata.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.